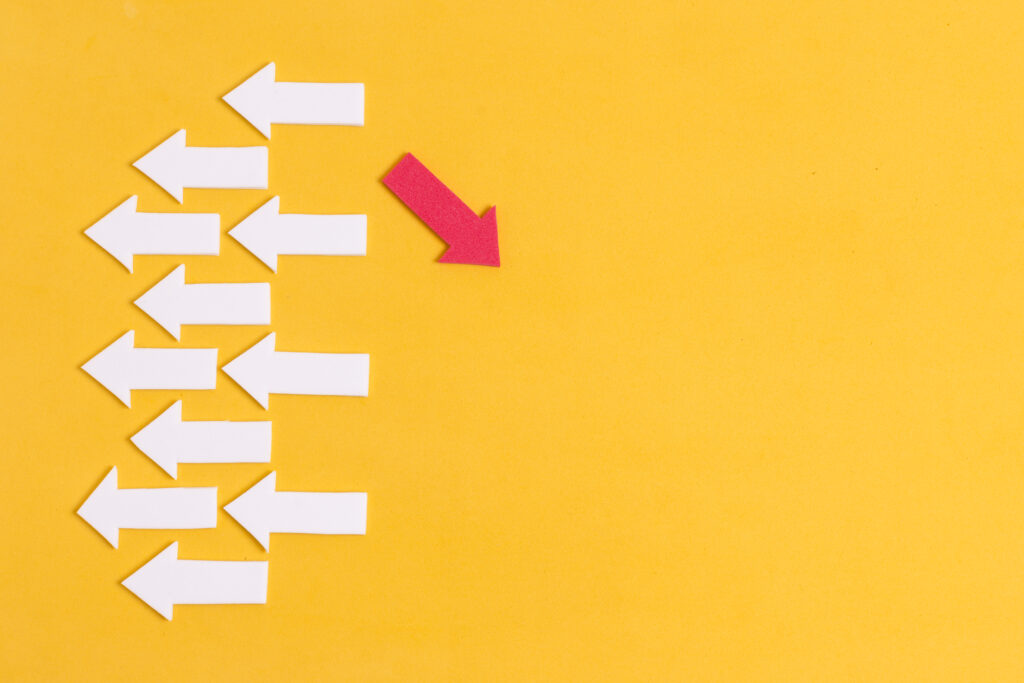Las decisiones en una empresa no son solo intuición o corazonadas: muchas veces están basadas en años de experiencia, en el conocimiento tácito y en lo que funcionó –o falló– en el pasado. Ese instinto ha sido clave para fundar y sostener empresas, sobre todo familiares, donde la visión y el olfato del líder marcan el rumbo.
Sin embargo, confiar únicamente en el instinto tiene sus riesgos, y puede derivar en presupuestos mal calibrados, inversiones subestimadas o reacciones tardías al cambio, solo por mencionar algunas consecuencias. Y cuando la empresa crece y los mercados se vuelven más complejos, ese instinto —aunque valioso— ya no basta.
Según un estudio de McKinsey, los ejecutivos dedican una parte significativa de su tiempo (casi el 40% de media) a tomar decisiones y peor aún, porque creen que la mayor parte de ese tiempo se aprovecha mal. Y es que a las personas nos cuesta tanto tomar decisiones que, de hecho, nos agotamos por tener que decidir demasiado, un fenómeno llamado fatiga de decisión.
Pero además de la fatiga, decidir mal genera una pérdida de tiempo. Esta misma consultora lo cuantificó y encontró que la toma de decisiones ineficiente le cuesta a una empresa típica de Fortune 530 mil días de tiempo de gerentes al año, lo que equivale a unos 250 millones de dólares en salarios anuales.
Como si no fuera ya un proceso suficientemente engorroso, hay otro problema aún más sutil y costoso: el ruido. El Premio Nobel de Economía Daniel Kahneman lo define como la variabilidad indeseada en decisiones que deberían ser idénticas cuando se basan en la misma información. Suena complejo, pero no es más que dos personas con la misma experiencia y los mismos datos pueden llegar a conclusiones radicalmente distintas, no por sesgo o mala fe, sino porque factores aleatorios —el estado de ánimo, la hora del día, incluso el clima— influyen en el juicio.
A diferencia del sesgo, que empuja sistemáticamente en una dirección, el ruido dispersa y hace que las decisiones sean impredecibles e inconsistentes, incluso dentro de la misma organización. Y al hacerlo, erosiona la confianza interna, complica la rendición de cuentas y hace imposible aprender de los errores, porque nunca queda claro si un mal resultado se debió a una decisión equivocada o simplemente a la variabilidad del proceso.
Por todo esto, se necesita un método que mantenga la coherencia, el legado y los valores fundacionales, pero que al mismo tiempo permita decisiones más predecibles, medibles y sostenibles. El método reduce la variabilidad entre decisiones, facilita la medición de resultados, acelera el aprendizaje y permite delegar con confianza sin diluir la identidad de la organización.
¿Qué significa realmente profesionalizar las decisiones?
Profesionalizar la toma de decisiones en empresas es pasar de decisiones personales o reactivas a procesos estructurados, compartidos y revisables. Es decir, pasar de la falta de claridad en quién decide qué, procesos saturados de comités y culturas organizacionales donde el consenso pesa más que la acción, a crear un sistema claro, con roles definidos, debate productivo y verdadera delegación.
Hay varios caminos para empezar a profesionalizar la toma de decisiones en empresas, pero uno que ha demostrado ser muy efectivo, es el de clasificar el tipo de decisiones, ya que cada una requiere gestionarse de manera distinta. Según la consultora McKinsey, hay tres tipos de decisiones que toda organización debe distinguir y gestionar de manera distinta si quiere ganar velocidad sin perder calidad.
Las decisiones que definen el rumbo de la organización
El primer tipo de decisiones son las estratégicas, que son aquellas que pueden cambiar el destino de la empresa: una adquisición, una expansión internacional o un cambio de modelo de negocio.
En estas, si se fomenta un debate abierto y estructurado, la velocidad y la calidad de las decisiones aumentará, ya que donde se discuten hipótesis, se asumen roles de “abogado del diablo” y se valoran diferentes puntos de vista antes de cerrar la decisión, las empresas tienden a tomar decisiones más acertadas y rápidas, de acuerdo con la investigación de la consultora.
Las empresas más efectivas establecen una disciplina deliberada para el debate. Comienzan cada reunión recordando los objetivos estratégicos que guían la decisión, para evitar que los intereses particulares desvíen la conversación. Luego, asignan roles específicos: alguien debe argumentar a favor, otro en contra y un tercero cuestionar los supuestos centrales.Este formato –inspirado en la figura del “abogado del diablo”– evita la “conspiración de aprobación” que domina tantos comités, la cual consiste en dar por hecho que todos están de acuerdo o evitar el conflicto para mantener la armonía aparente, sacrificando la profundidad del análisis.
Crear este tipo de espacio en el que se van a discutir decisiones tan importantes requiere liderazgo. Los ejecutivos de mayor rango deben fomentar la discrepancia activa, hacer preguntas más que emitir juicios, y garantizar que el desacuerdo no se penalice, sino que se interprete como una señal de pensamiento crítico. Como concluye McKinsey, “el debate productivo es una forma de conflicto —una forma sana— que eleva la calidad del pensamiento colectivo”.
Pero una vez exploradas las opciones y expuestos los riesgos, alguien debe decidir. Aquí es donde herramientas como el marco RAPID de Bain & Company aportan claridad operativa. RAPID asigna cinco roles en el proceso de decisión: quién Recomienda una acción, quién debe Acordar (agree) que es viable, quién provee Insumos (input) con datos o experiencia, quién Decide finalmente, y quién Performa (ejecuta) la decisión.
Para aplicarlo, conviene asignar cada rol según la cercanía de las personas al tema y su capacidad de influir en el resultado. Quien recomienda suele estar más cerca del problema; quienes acuerdan representan áreas impactadas; los que proveen insumos aportan contexto o evidencia; y la decisión debe recaer en una sola persona con autoridad clara, y finalmente, quienes ejecutan, los cuales necesitan autonomía y recursos para actuar.
Este modelo asegura que todas las voces relevantes se escuchen, pero que el proceso no se estanque, ya que siempre hay un responsable visible que cierra la decisión y la convierte en acción.
Ojo, no cometas uno de los errores más comunes, el cual consiste en reducir el número de voces en la mesa para «agilizar» el proceso, ya que la evidencia empírica muestra lo contrario: los equipos con mayor diversidad —de experiencia, género, geografía o pensamiento— toman mejores decisiones y cometen menos errores de juicio. La clave está en limitar los votos, no las voces: abrir la discusión, pero definir quién decide y bajo qué criterios.
Premortem y visión externa
Otro recurso que se ha demostrado es útil en la toma de decisiones en empresas es el “premortem”, una técnica popularizada por el psicólogo Gary Klein. En lugar de analizar un fracaso después de que ocurre, el equipo imagina que la decisión ya resultó en un desastre y trabaja hacia atrás para descubrir por qué. Este ejercicio expone debilidades y sesgos antes de invertir recursos reales.
Klein resume cómo puede implementarse en un texto de la Harvard Business Review: “El líder comienza el ejercicio informando a todos de que el proyecto ha fracasado espectacularmente. Durante los próximos minutos, los que estén en la sala anotarán de forma independiente todos los motivos que se les ocurran para el fracaso, especialmente el tipo de cosas que normalmente no mencionarían como posibles problemas, por miedo a ser políticamente correctos.
“A continuación, el líder pide a cada miembro del equipo, empezando por el director del proyecto, que lea un motivo de su lista; cada uno indica un motivo diferente hasta que se graben todos. Al terminar la sesión, el director del proyecto revisa la lista para buscar formas de reforzar el plan”.
Complementando el premortem, Kahneman propone adoptar una «visión externa» (outside view) al evaluar grandes apuestas. Mientras que la «visión interna» se enfoca en las particularidades del proyecto en cuestión —nuestros planes, nuestro equipo, nuestras circunstancias—, la visión externa pregunta: ¿qué ha pasado históricamente con proyectos similares?
Esta perspectiva ayuda a contrarrestar el optimismo ilusorio, ese sesgo cognitivo que lleva a las organizaciones a sobreestimar beneficios y subestimar riesgos. La visión externa obliga a buscar datos de referencia que ayuden a tomar una mejor decisión, por ejemplo, si proyectos comparables han tardado el doble de lo planeado o han excedido presupuestos en un 30%, esa información debe pesar en la decisión actual, más allá del entusiasmo del equipo promotor.
Las decisiones transversales, la importancia de la claridad en el proceso
Esta es el segundo tipo de decisiones, tales como aquellas que involucran, por ejemplo, procesos de planificación de precios, ventas y operaciones o lanzamientos de nuevos productos. Son el tipo de decisiones que suelen derivar en comités y comités que se multiplican con el afán de coordinar decisiones que cruzan varias áreas, pero que en realidad reflejan desorganización dentro de la empresa, señala McKinsey.
En estas, solo 34% de los ejecutivos considera que sus empresas logran tomar buenas decisiones transversales de manera oportuna. ¿En dónde está el problema? Se ha encontrado que en la falta de claridad de quién debe decidir, cuándo intervenir o qué parte del proceso les corresponde. Cuando esto sucede, los esfuerzos se diluyen y la ausencia de un proceso definido convierte cada reunión en un terreno incierto.
Profesionalizar este tipo de decisiones empieza por comprometerse con un proceso bien coordinado, donde los objetivos, métricas y roles estén claros. En la práctica, esto significa distinguir con precisión qué parte de una reunión se dedica a decidir y cuál a informar o debatir. Si una reunión no tiene un propósito de decisión explícito, probablemente no debería existir.
Una herramienta concreta para lograrlo es la matriz RACI, un método de asignación de responsabilidades que distingue cuatro roles fundamentales para cada decisión o tarea: quién es Responsable de ejecutar el trabajo, quién es Accountable (rinde cuentas) por el resultado final, quién debe ser Consultado antes de decidir, y quién simplemente debe ser Informado del avance o resultado.
La regla de oro de RACI es que cada tarea debe tener un solo responsable último (Accountable), evitando así el problema común de las responsabilidades difusas. Por ejemplo, en el lanzamiento de un producto transversal, el gerente de producto puede ser Responsable de coordinar el trabajo; el director comercial, Accountable del resultado de ventas; los equipos de operaciones y finanzas, Consultados durante el diseño; y los equipos regionales, Informados del cronograma final.
Como señala un análisis sobre RACI, los roles de «Consultado» e «Informado» son tan importantes como los de «Responsable» y «Accountable», ya que no consultar a las partes interesadas correctas —especialmente en temas regulatorios o de cumplimiento— puede resultar en incumplimientos graves que las personas responsables no anticiparon.
Las decisiones a delegar
Las decisiones delegadas suelen tener un alcance más limitado que las grandes apuestas o las decisiones transversales. Forman parte de la gestión cotidiana, y aunque parezcan rutinarias, su efecto multiplicador es enorme. Cuando el enfoque de la organización es deficiente, el costo se acumula silenciosamente en cada proceso, cada día, encontró la investigación de McKinsey.
La evidencia muestra que cuando la responsabilidad recae en quienes están más cerca del trabajo, los resultados son más rápidos, más acertados y mejor ejecutados. Además, este tipo de delegación fortalece el compromiso y la sensación de responsabilidad personal.
De hecho, los empleados que tienen la capacidad de tomar decisiones y reciben suficiente acompañamiento de sus líderes son 3.2 veces más propensos a afirmar que las decisiones en su empresa son de alta calidad y rápidas.
Por qué funciona delegar cuando se hace bien
Para entender por qué la delegación en las personas más cercanas a la tarea funciona cuando se hace correctamente, conviene regresar al concepto de instinto que abre este artículo.
En su libro “Pensar rápido, pensar despacio”, Daniel Kahneman distingue entre dos sistemas de pensamiento que modelan cómo decidimos. El Sistema 1 es rápido, instintivo y emocional, operando de manera automática sin esfuerzo consciente. El Sistema 2, por el contrario, es lento, más deliberativo y más lógico, requiriendo atención y esfuerzo mental.
A lo largo del día tomamos unas 35 mil decisiones, por lo que si tuviéramos que tomar todas de forma razonada usando el Sistema 2, sobrecargaríamos nuestro sistema mental. Por eso el Sistema 1 es tan valioso, porque nos permite funcionar con fluidez en la mayoría de las situaciones cotidianas.
De esta manera, el instinto empresarial que mencionamos al principio no es capricho ni magia, sino un Sistema 1 entrenado. El psicólogo Gary Klein, quien estudió exhaustivamente cómo se manejan los expertos en situaciones de gran presión, sostiene que la intuición se basa en el reconocimiento de patrones, donde el cerebro identifica rápidamente las similitudes entre la situación actual y las experiencias pasadas –hechos, casos, historias, referencias, modelos y otros conocimientos que conforman su experiencia–, lo que permite dar respuestas rápidas y eficaces.
Esto explica por qué la delegación funciona mejor cuando recae en quienes están cerca del trabajo: no es que tengan más inteligencia, sino que poseen un Sistema 1 (intuitivo) calibrado por la experiencia directa.
Los límites de la delegación
Empoderar significa también estimular la acción, especialmente en entornos donde el tiempo es crítico. Sin embargo, esto solo funciona si existe claridad sobre los límites de la delegación: qué puede decidir cada persona, cuándo debe escalar una decisión y cómo se rendirán cuentas.
Los líderes que delegan correctamente se aseguran de que sus equipos tengan las habilidades necesarias para actuar, les ofrecen oportunidades para desarrollarlas, definen con precisión las consecuencias de no responder a la responsabilidad asumida y dejan claro cuándo se debe pedir ayuda.
Y en este camino, se debe encontrar el punto medio, ya que los extremos –el microgestor que no suelta el control, el “autócrata helicóptero” que interviene y desaparece, o el líder laissez-faire que deja a los demás a su suerte– resultan igual de dañinos. Lo ideal es un liderazgo práctico y empoderador, que forma, reta e inspira a sus equipos, ofrece apoyo cuando se necesita y sabe mantenerse al margen cuando corresponde, sostiene la investigación.
Velocidad y calidad en la toma de decisiones en empresas, ¿están peleados?
El hilo conductor entre los tres tipos de decisiones –estratégicas, transversales y delegables– es claro: la profesionalización de las decisiones se logra añadiendo claridad, confianza y método, lo cual se traduce en un equilibro que permite a las organizaciones decidir más rápido y mejor, lo cual, es importante decir, no está peleado uno con lo otro.
McKinsey encontró una fuerte correlación entre las decisiones rápidas y las buenas, desafiando el mito de que “lo rápido es enemigo de lo correcto”. Esto se logra cuando los roles están definidos, los procesos son simples, la información relevante fluye sin fricción t las decisiones se ejecutan sin las demoras que suelen disfrazarse de “prudencia”.
Los equipos que lograron combinar velocidad con calidad lo hicieron al reducir la cantidad de decisiones elevadas innecesariamente a niveles superiores y al establecer rutinas de revisión sistemática (como el postmortem o la visión externa, de las que ya se habló), de modo que la organización aprende de cada decisión en lugar de temer equivocarse.
De esta manera, decidir rápido y bien se convierte en el resultado de un sistema maduro que elimina el ruido y fomenta la confianza.