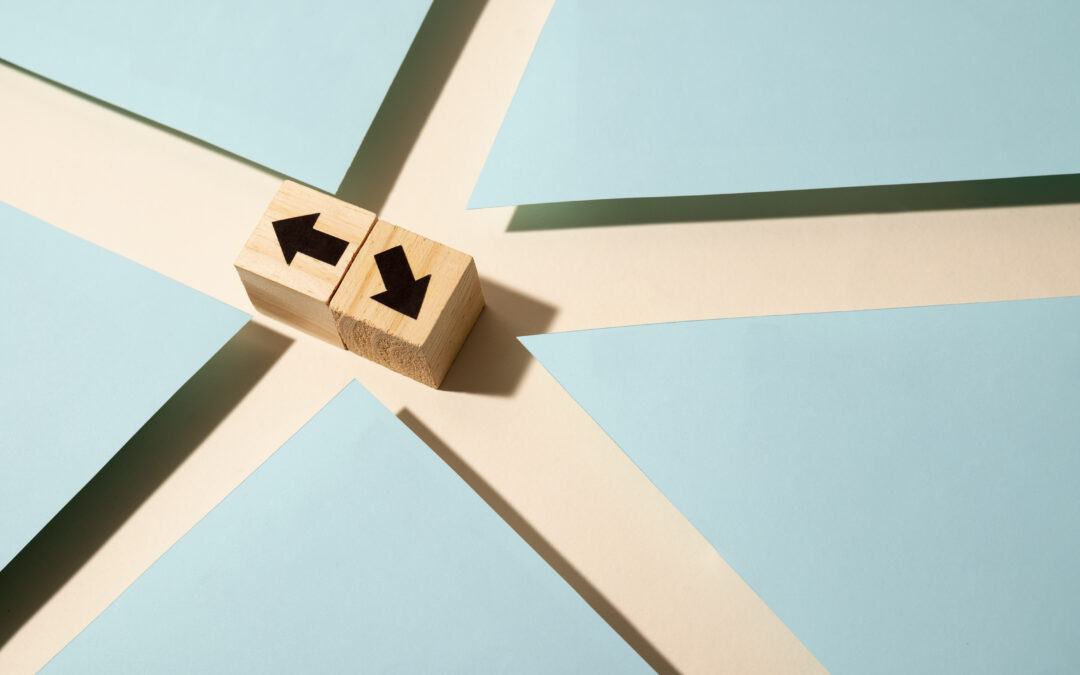En muchas organizaciones con años de historia, hay una frase que actúa muchas veces como un escudo invisible: “Nosotros siempre lo hicimos así”. Suele pronunciarse con una mezcla de orgullo y cautela, y encierra detrás que lo que funcionó, lo que sostuvo a la empresa durante crisis económicas, cambios generacionales y mercados inestables, y pronostica que eso será lo que se espera siga sosteniéndola en el futuro. Pero, ¿realmente es así? Paradójicamente también es, de forma silenciosa, una manera elegante de decir: “Si esto nos trajo hasta aquí, ¿para qué moverlo?”.
El problema es que lo que en un inicio protege la identidad, con el tiempo puede convertirse en una trampa. Aquí es donde el trabajo de Edgar Schein, profesor del MIT Sloan School of Management, ofrece un marco de referencia al mapear la cultura organizacional en capas profundas.
Schein describe la cultura colectiva en tres niveles: los artefactos (lo que se ve), los valores declarados (lo que se dice) y los supuestos básicos (lo que se cree sin cuestionar). La frase “nosotros siempre lo hicimos así” vive en este último nivel y puede ser interpretado como un supuesto arraigado que asocia el cambio con la pérdida, la novedad con el riesgo y la experimentación con la amenaza.
Para cambiar la cultura organizacional, en teoría, los valores pueden actualizarse con un taller, y los artefactos pueden cambiar con un nuevo proceso público de reestructura; pero los supuestos son distintos. Son historias de éxito acumuladas, heridas viejas que nadie quiere repetir o intuiciones heredadas. Operan como un sistema operativo invisible. Y mientras no se cuestionen, cualquier idea nueva chocará no con argumentos racionales, sino con significados afectivos no dichos.
Un ejemplo claro y bien documentado de cómo un valor no dicho puede gobernar decisiones críticas ocurrió en Ford antes de la llegada de Alan Mulally en 2006. Mulally, ejecutivo con trayectoria en Boeing que fue reclutado para liderar la recuperación de Ford, encontró que, detrás de los discursos oficiales sobre colaboración, existía una norma tácita: “aquí no se muestran problemas”.
Los reportes se presentaban en verde aunque muchos proyectos estuvieran en riesgo. Mulally pidió transparencia —la célebre práctica del “One Ford” y la regla de coloración de tableros que significaba “no puedes gestionar un secreto”— y celebró públicamente cuando Mark Fields, entonces responsable de operaciones en América, puso su tablero en rojo en una reunión ejecutiva. Ese gesto (mostrar un problema en público y recibir reconocimiento por ello) transformó la norma invisible: dejar de ocultar las fallas dejó de interpretarse como incompetencia y se convirtió en el primer paso para corregirlas.
El resultado fue tangible: Ford logró cambiar la cultura organizacional y pasó de pérdidas de 12 mil 600 millones de dólares en 2006 a volver a números negros tres años después, con equipos que finalmente podían hablar sobre lo que no funcionaba y corregirlo a tiempo.
Esto mismo lo ilustra otro caso convincente en la industria aérea. Un análisis sobre la cultura de seguridad en United Airlines mostró que, tras varios incidentes y fallas detectadas, el problema no era solo técnico. Había una creencia no dicha dentro de la organización: que lo más importante era que los vuelos salieran a tiempo. Esa presión por cumplir horarios hacía que muchos empleados dudaran en tomar decisiones prudentes —como detener una operación o reportar una irregularidad— incluso cuando su criterio les decía que algo no estaba bien.
Para abordarlo, United creó comités de revisión de incidentes que facilitaron la interacción entre la dirección y los empleados de primera línea, promoviendo la recopilación confidencial, el análisis de causas y la búsqueda de soluciones en vez de asignar culpas. Logró cambiar su cultura organizacional y así, pudo enfocarse en lo prioritario, que era cuidar mejor la seguridad de sus clientes.
Cambiar la cultura organizacional implica trazar una continuidad entre el pasado y el presente
Los dos casos muestran lo mismo: la cultura no cambia con discursos ni con un anuncio corporativo, sino que cambia cuando una organización decide revisar las historias que se cuenta sobre sí misma. Cuando es capaz de preguntarse si conservar lo que funcionó también está impidiendo descubrir lo que podría funcionar mejor.
En muchas organizaciones, la resistencia no surge porque la gente no entienda los beneficios del cambio, sino porque siente que aceptar una nueva forma de hacer las cosas implica invalidar la anterior. El desafío, por tanto, es crear las condiciones para que las nuevas ideas puedan ser escuchadas sin activar las defensas del pasado.
Y ese es el verdadero tránsito de “nosotros siempre lo hicimos así” hacia una cultura abierta a nuevas ideas: no se trata de contraponer “lo nuevo” contra “lo antiguo”, sino de trazar una continuidad más honesta que sostenga que “Esto que somos es valioso, pero ya no es suficiente para lo que viene.”
Ese tipo de conversación es incómoda, sobre todo en organizaciones donde la historia pesa, donde cada procedimiento ha sido pulido durante décadas y donde cada decisión se justifica con resultados que, en algún momento, demostraron su efectividad.
Cambiar la cultura organizacional empieza por los gestos pequeños
Por todo el peso que conlleva este proceso, los cambios culturales más profundos comienzan con gestos pequeños, pero simbólicos. En Ford fue celebrar la transparencia (reconocer públicamente los problemas) y en United fue institucionalizar mecanismos que convierten reportes en aprendizaje (comités de revisión confidenciales).
Pero también puede ser dar permiso explícito para que un equipo pruebe una solución “no perfecta” sin temor al juicio, o compartir públicamente un error que fue aprendido en lugar de escondido. Esos son pasos no requieren una reforma radical, pero sí cambian qué conductas se consideran valiosas y cuáles se penalizan.
Así, el simple permiso explícito para presentar un prototipo imperfecto, o la práctica de publicar una lección aprendida en lugar de esconder un error, crean precedentes que, con el tiempo, transforman supuestos y permiten cambiar la cultura organizacional.
Por supuesto, una cultura abierta a nuevas ideas no es una cultura sin pasado, sino una que es capaz de revisarlo sin miedo. Muchas organizaciones comienzan por nombrar aquello que nunca se dice: ¿qué temores protegen la forma actual de hacer las cosas?, ¿qué éxitos antiguos seguimos usando como brújula aunque el mapa ya cambió?, ¿qué historias seguimos repitiendo aunque ya no describen la realidad?
Cuando estos supuestos salen a la superficie, dejan de operar como dogmas y es más fácil convertirlas en hipótesis. Y las hipótesis pueden contrastarse, actualizarse o abandonarse. Aquí aparece un principio fundamental de Schein: la cultura organizacional no cambia cuando se destruyen creencias, sino cuando se reemplazan por otras que generan menos ansiedad y más capacidad de actuar.
El pasado no desaparece; se vuelve fundación. Y una fundación no está para dictar la forma final de un edificio, sino para sostener aquello que todavía no existe. Ahí, justo cuando la tradición deja de ser un límite y se convierte en un impulso, es donde comienza la verdadera transformación.
Las empresas no cambian cuando entienden la necesidad de innovar; cambian cuando descubren que no innovar es más riesgoso que intentarlo.
Consejos prácticos para líderes que quieren transformar los supuestos no dichos
Lo primero es diagnosticar: no asumas conocer los supuestos solo porque sientes conocer a tu empresa porque tú la fundaste o porque llevas años trabajando en ella. Mejor contrasta lo que crees que sabes, convoca una serie de conversaciones seguras y anónimas con mandos medios y de primera línea para mapear las narrativas que gobiernan las decisiones cotidianas: ¿qué se considera imprudente decir en una reunión?, ¿qué tipos de problemas se ocultan y por qué?
Utiliza técnicas sencillas —entrevistas confidenciales, encuestas cerradas con espacio para ejemplos concretos, grupos focales dirigidos por un facilitador interno o externo— para poner en palabras aquello que hasta ahora ha circulado como sensación. Este inventario es la materia prima para diseñar intervenciones precisas.
Segundo, conviértelo en política visible, aun a través de pequeñas decisiones, y transforma estas prácticas invisibles en una norma formal. Si un valor tácito castiga el error, promulga una regla que premie la identificación temprana de problemas y que lo haga público a nivel operativo —por ejemplo, exigir que cada jefe presente semanalmente un “riesgo real” y una acción concreta para mitigarlo— y que esa exposición se celebre en lugar de penalizarse.
Ford lo hizo con un gesto muy concreto: volver obligatorio reportar y colorear tableros y reconocer públicamente las señales de alarma. Cuando una conducta pasa de ser “peligrosa” a ser institucionalmente recompensada, el supuesto pierde poder.
Valora procesos, no solo resultados. Si todo se mide por ventas trimestrales o por márgenes inmediatos, nunca se incentivará lo experimental ni lo nuevo y cambiar la cultura organizacional se volverá un trabajo cuesta arriba.
Mejor empieza a evaluar y recompensar igualmente los comportamientos que generan aprendizaje: diseño reproducible de un piloto, documentación de lecciones, capacidad de pivotar tras evidencia nueva. Haz explícito que, además del resultado financiero, se cuenta la calidad del aprendizaje. Esa reorientación altera la lógica de la toma de decisiones: ya no se castiga quien prueba, sino quien no intenta aprender.
Haz pequeños cambios organizativos que sostengan lo anterior. Crea un espacio (físico o virtual) donde se compartan aprendizajes; establece un ciclo corto para decidir si un piloto escala, pivota o se archiva; incorpora la revisión de lecciones aprendidas en las reuniones operativas regulares. Estas rutinas reducen la ambigüedad: cuando algo no funciona, la pregunta pasa de “¿quién falló?” a “¿qué podemos probar distinto mañana?”.
Sostén el ritmo: el cambio cultural es acumulativo y no lineal. Habrá retrocesos y momentos donde “lo antiguo” vuelva a ganar terreno; eso es parte del proceso. La tarea del liderazgo es mantener consistencia: proteger experimentos, premiar el aprendizaje, mostrar vulnerabilidad y mantener las rutinas que hacen visibles las nuevas normas hasta que se vuelvan automáticas.
Al final, las organizaciones que prosperan no son las que evitan el cambio ni las que lo persiguen ciegamente. Son aquellas que logran hacer una pregunta honesta: «¿Qué de nuestro pasado nos hace fuertes para el futuro?» Y tienen el coraje de escuchar la respuesta, aunque esa respuesta exija soltar prácticas que alguna vez fueron su orgullo. Esa conversación incómoda —entre lo que fuimos y lo que necesitamos ser— es donde comienza toda transformación real.